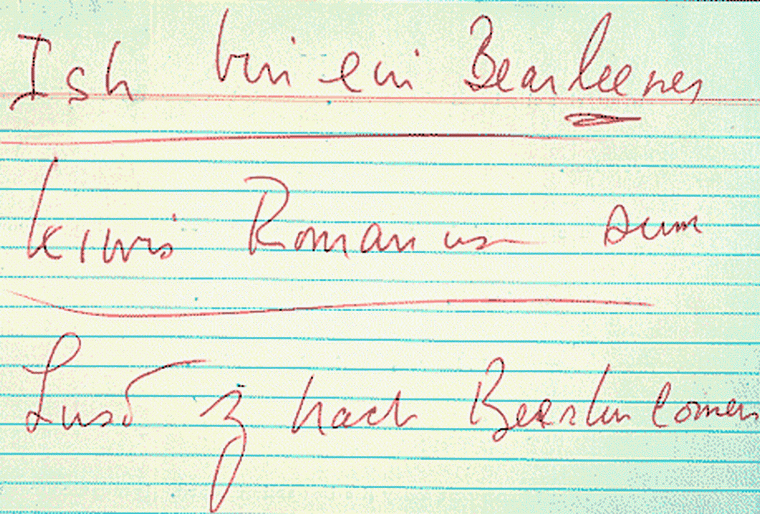Fotografías: Wikimedia Commons
El hombre y la propaganda
Según W.J.Rorabaugh, JFK supo nadar con maestría entre dos aguas durante su carrera política, la corriente de cambio que agitaba Estados Unidos y las tradiciones que aún conservaban una poderosa influencia: “Los primeros sesenta eran una etapa de transición que compartía el conservadurismo de los cincuenta y parte de la rebelión de los años siguientes de la década. Kennedy detectó este talante dual y construyó sobre él su popularidad”. Esta idea de vivir en un tiempo de transición se encuentra en el último discurso que pronunció antes de ser asesinado, en la Cámara de Comercio de Fort Worth, Texas, en el que advirtió contra la inútil nostalgia de un tiempo pretérito superado por la imparable dinámica de unas transformaciones irreversibles: “Nos gustaría vivir como hemos vivido en el pasado, pero la Historia lo prohíbe”. En otras ocasiones, en cambio, se había expresado sin esa nostalgia implícita al presentarse como el adalid del cambio frente a un mundo caduco, en nombre de todos aquellos jóvenes que no estaban lastrados por las “tradiciones del pasado”. Esta contraposición entre lo nuevo y lo viejo se convirtió en una constante de sus discursos: en un momento de incertidumbre y de transformaciones, Estados Unidos necesitaba un liderazgo fuerte y Kennedy se veía como el hombre capaz de aportarlo.
Entre otros muchos motivos, se le recuerda por ser el primer presidente católico de su país. Su defensa de la separación entre Iglesia y Estado resulta impecable, a partir de una clara diferenciación entre religión y política. Él no quiere ser elegido por su fe sino por su capacidad para solucionar los auténticos problemas del país. Eso no quiere decir, sin embargo, que el cristianismo esté ausente de sus intervenciones públicas, todo lo contrario. En sus discursos es fácil encontrar referencias a Dios o citas bíblicas. En su toma de posesión, por ejemplo, echó mano de Isaías y de San Pablo. En la actualidad, con parámetros europeos, no faltaría quién viera en ello un atentado contra la laicidad, pero estamos en Estados Unidos a principios de los sesenta, es decir, en un país donde la opción se establece entre las múltiples confesiones, no en la dicotomía creencia-ateísmo.
A su carisma, indudable e irrepetible, hay que unir una propaganda sabiamente orquestada, en la que su familia desempeñó un papel decisivo. Porque JFK, como ser humano, es inseparable del clan Kennedy, ese sucedáneo de monarquía norteamericana. Ante la opinión pública, contaba el individuo pero también el miembro de un linaje de éxito, en donde todos destacan por su belleza física, su glamur, su talento, su elegancia, y su ingenio, hasta el punto que un comentarista ha podido decir que parecían salidos de un experimento de eugenesia. En público, la familia daba una apariencia de inquebrantable unión. Todo era felicidad y armonía, sin que trascendieran las disputas entre sus miembros y, mucho menos, las infidelidades de los varones Kennedy a sus esposas, al aprovecharse de su apellido y su atractivo para llevar una vida sexual desenfrenada, de acuerdo con un patrón de conducta machista común a todos ellos.
La imagen de los Kennedy se construyó a través de un relato muy selectivo de sus vidas, de forma que sólo llegaran hasta el gran público aquellas informaciones que redundaban en un mayor prestigio para el clan. A lo largo de su carrera política, John F. Kennedy se ocupó cuidadosamente de influir sobre lo que se escribía o lo que se decía acerca de su persona, con el objetivo evidente de aparecer ante sus conciudadanos bajo la mejor luz. En parte por afán propagandístico, en parte porque estaba convencido de que un servidor público debía honrar su cargo. En 1954, cuando posó para el fotógrafo Orlando Suero, sólo puso una condición: no quería hacerlo de ninguna forma que resultara incompatible con la dignidad de su puesto de senador. Por otra parte, no hay que olvidar que podía ser muy sensible ante las críticas, sobre todo si estaban bien argumentadas, según afirmaría el periodista Joseph W. Alsop en una historia oral para la JFK Library.
Es cierto que era un hombre amante de los niños, que disfrutaba en especial cuando estaba en compañía de sus hijos. Mimi Alford, al rememorar muchos años después su relación íntima en común, resalta esta faceta tierna de su personalidad a propósito de un recibimiento en la Casa Blanca: “Fue paciente y encantador con los niños, les dio la mano y habló con cada uno de ellos, agachándose para estar a su altura”. Cuando trataba con un menor, su capacidad para la empatía era la misma que demostraba con los adultos. La carta que le escribió a Peter Galbraith, el hijo del economista, constituye un modelo de pedagogía, de saber colocarse en el puesto de la otra persona. El pequeño, de diez años, no estaba precisamente entusiasmado con la idea de abandonar a sus amigos para marcharse a la India, donde su padre había sido destinado como embajador. El presidente, en términos afectuosos, le dijo que su familia había pasado por la misma experiencia en los años treinta, cuando Joseph Kennedy sirvió a su país en Londres. Sus hermanos, en esas circunstancias, tuvieron que abrirse a un círculo de nuevas amistades.
Sin duda se hallaba cómodo entre “locos bajitos”. No hay razón para dudar de lo genuino de sus sentimientos, aunque está claro que su sinceridad era perfectamente compatible con la explotación publicitaria de su imagen más doméstica, la que aparecía en las fotografías con sus hijos, Caroline y John-John mientras jugaban en el Despacho Oval. Cuando dos periodistas de la revista Look solicitaron autorización para realizar este tipo de reportaje, Jacqueline respondió con un rechazo categórico, contraria como era a todo lo que pudiera violar la intimidad de los pequeños.
El presidente aparcó la cuestión, pero sólo hasta que su esposa partió de viaje diez días más tarde. Fue entonces cuando Look recibió el permiso necesario. A fin de cuentas, tanto Caroline como John-John, pese a su corta edad, constituían una indiscutible fuente de noticias. Además de llevar el apellido Kennedy, protagonizaban un sinfín de anécdotas simpáticas que hacían las delicias del público. Newsweek, por ejemplo, explicaba a sus lectores, en mayo de 1961, que Caroline mantenía una relación cálida y cercana con el presidente. Nada más levantarse, lo primero que hacía era ir a su habilitación y saludarle con un “Hola, papi”.
La primera dama se enfadó cuando descubrió que habían fotografiado a sus hijos a sus espaldas. Quería, para ellos, una vida lo más normal posible. Pero, gracias a las portadas en las que ellos aparecían, su marido se atrajo las simpatías del americano medio, para el que la familia constituía un puntal de su existencia. Como señala Mark White, el presidente conseguía aparecer, a la vez, como un icono de cambio y una figura que encarnaba los valores tradicionales de la domesticidad.
Así, se borraba la frontera entre el político y la socialité, la figura que despunta en el mundo del famoseo. Al parecer “más estrellas de cine que muchas estrellas de cine”, los Kennedy adquirieron un capital social susceptible de proporcionar un inmenso rédito político. La revista Time lo supo ver con agudeza, al señalar que el “estilo” Kennedy había irrumpido como un huracán: los problemas del mundo pasaban a un segundo plano ante las fiestas a las que iba el presidente o frente al peinado que lucía la primera dama. Por su parte, el novelista Manuel Vázquez Montalbán se burló de la utilización de una privacidad supuesta como instrumento de propaganda: “En sus escasos momentos de sorprendida intimidad, se descubre pronto el carácter fotográfico de esa intimidad, como es descubrimiento continuo el publicismo de su pulso, de su respiración o de sus excrementos”.
Otra cosa es que los historiadores, con desconcierto comprensible, tengan dificultades para deslindar la realidad de la representación. Uno de los biógrafos más ilustres de JFK, André Kaspi, expresaba su irritación ante un actor magistral, que convertía su vida, tal vez incluso su intimidad, en una función. “No ha cesado de ofrecer una representación permanente”, constataba desalentado al comprobar cómo, en su protagonista, la máscara parecía tan perfecta que constituía casi una segunda piel que impedía desentrañar el enigma del ser humano.
Cómo manejar a los periodistas
La amistad con los chicos de la prensa fue a nuestro héroe de gran ayuda. Según Bradlee, ellos constituían uno de sus temas favoritos de conversación: estaba al día de sus personalidades, de sus líneas editoriales, de sus rivalidades mezquinas. Todo con un interés tan extraordinario que a un observador foráneo le hubiera resultado difícilmente comprensible.
La cordialidad no se limita al presidente. Los integrantes del servicio secreto se llevan muy bien con los reporteros: acostumbran a viajar juntos en los aviones. Y, como recuerda en sus memorias Gerald Blaine, un antiguo agente, incluso aprovechan los vuelos largos para organizar animadas partidas de póker.
Kennedy establece con los periodistas una relación cercana, les hace confidencias, se gana su respeto y su complicidad. Sabe cómo manejarlos, aunque tenga que recurrir a pequeños trucos. Cuando Hugh Sidey, de la revista Time, le entrevista junto a Paul B. Fay, un amigo de los tiempos del ejército, él se ha tomado antes el trabajo de colocar las sillas de manera estratégica. Si el periodista se dirige a Fay, no podrá ver el rostro de Kennedy y viceversa.
Si es necesario, nuestro hombre también sabe utilizar el lenguaje de los reporteros. En cierta ocasión, cuando uno de ellos le pregunta, en plena campaña electoral, cómo piensa demostrar que no es “otro niño bonito de Harvard”, responde de una manera que impacta a todos los presentes: “Bueno, para empezar, voy a ganar por huevos en Ohio”. Nunca hasta entonces, los chicos de la prensa habían escuchado a un candidato a la Casa Blanca expresarse en esos términos. Los presentes en la sesión sabían, además, que Ohio constituía un escenario difícil, por lo que vencer allí era una buena forma de despejar las dudas de los indecisos.
Larry Sabato no exagera cuando afirma que ningún presidente, anterior o posterior, ha sabido utilizar los mass media con tanta maestría para favorecer sus intereses. Gracias a una inigualable capacidad de seducción, JFK, como señalaría agudamente un observador, tuvo un éxito completo a la hora de convertir a los periodistas en “cheerleaders”. Ellos eran, como ha señalado Joyce Hoffman en su biografía de uno de los más representativos, Thedore H.White, a la vez “hacedores de reyes” y “sirvientes de Rey”. White, sir ir más lejos, prestó una contribución decisiva a la mitificación de Kennedy con un libro sobre la campaña electoral de 1960, The Making of The President, donde inauguró una nueva forma de periodismo que recurría a las técnicas narrativas de la ficción para enaltecer la figura del protagonista y héroe.
En ocasiones, JFK utiliza a los medios para transmitir a la opinión pública su visión acerca de temas importantes. Actúa así, por ejemplo, en su entrevista con David Schoenbrun, de la CBS. Al hallarse frente a un experto en el mundo europeo, aprovecha la ocasión para dar a conocer un proyecto destinado a favorecer las relaciones comerciales con el Mercado Común.
En ruptura con la tradición, JFK accedía a dar ruedas de prensa en directo, pese al temor de los tradicionalistas, temerosos de que el presidente pudiera tener un lapsus de consecuencias catastróficas. En estos encuentros con el cuarto poder, todo se desarrollaba, al menos en apariencia, de manera espontánea y sin intervención de la censura previa. Otro asunto es que entre bambalinas se favorecieran ciertas preguntas, haciendo saber a un periodista concreto que, si planteaba determinado tema, iba a recibir una respuesta muy interesante. De esta manera se multiplicaba el interés informativo de una noticia: el presidente salía ganando si, en lugar de hacer declaraciones por iniciativa propia, dejaba que los periodistas le impulsaran a hablar. Por otra parte, con este procedimiento, Kennedy tenía oportunidad de sacar a relucir cuestiones que se había preparado a fondo y dar justo la respuesta que más le interesaba. Dos hombres claves de su administración, Salinger y Sorensen, reconocerían la utilización de este discutible procedimiento. Sólo en ocasiones puntuales, según ellos. La realidad, apuntada por Mark White, es que tales prácticas resultaron mucho más sistemáticas de lo que se quiso admitir.
El sabio manejo de la televisión desbordó todas las expectativas. Cada vez que el presidente aparecía en la pequeña pantalla, el número de televisores conectados se incrementaba en un diez por ciento. Por miedo a que JFK se “quemara” por una sobreexposición televisiva, la Casa Blanca acabó desplazando la emisión de las conferencias de prensa a horas de menor audiencia: “apenas” 18 millones de telespectadores frente a los sesenta y cinco que alcanzó la primera.
A cambio de toda suerte de facilidades, los periodistas se guardan de profundizar en temas conflictivos. Ninguno desea que le corten el acceso a la Casa Blanca. Además, después de un vis a vis con el líder del mundo libre, son muchos los que encuentran difícil conservar la misma libertad de espíritu para criticar su actuación. Uno de ellos confesó que no volvería a escribir un editorial contra JFK sin pensar en el desayuno que habían compartido y en la carga que debía soportar el presidente.
Bradlee, por entonces un reportero de la revista Newsweek, era al mismo tiempo uno de los “compinches” del jefe del Estado, por lo que siempre se movía en el terreno fronterizo entre lo profesional y lo personal. Algo parecido se podía decir de Chales Bartlett, del Chattanooga Times. Tanto el uno como el otro, con sus respectivas esposas, eran invitados con frecuencia a cenar en la Casa Blanca. También podía darse el caso de que disfrutaran de un fin de semana en Hyannis Port, Palm Beach o Glen Ora, las mansiones de los Kennedy. Según Pierre Salinger, estos y otros profesionales de la información, como los editorialistas Joseph Alsop y Rowland Evans, hablaban con el presidente de temas de alta política, pero siempre respetaron el pacto de confidencialidad. Nunca traicionaron la confianza de su anfitrión, lo bastante seguro para pronunciarse despreocupadamente de temas delicados con la certeza de que sus palabras no se harían públicas, seguramente sin la necesidad de explicitar que no debían citarle. No obstante, nadie estaba libre de cometer una metedura de pata. Como la cometida por Philip Graham, del Washington Post, cuando su periódico anunció el nombramiento de Dean Rusk como Secretario de Estado antes de que fuera oficial. El periodista se defendió recordándole a Kennedy que él lo había dicho. El entonces presidente electo se enfadó y puntualizó enseguida que había hablado “off the record”.
Bradlee nos proporciona otro caso significativo: acompañó a Kennedy a ver una película pornográfica durante una noche de la campaña electoral de 1960. La cinta, titulada Private Property (Propiedad privada) y protagonizada por Katie Manx, estaba en el índice católico de películas prohibidas. Nuestro reportero tenía en sus manos un detalle jugoso que contradecía la imagen pública del candidato como hijo fiel de la Iglesia, pero se guardó mucho de publicarlo. Lo contaría mucho tiempo después en La vida de un periodista, su libro de memorias.
El prestigioso columnista James Reston se mostró igualmente protector después de la cumbre de Viena, en la que Kruschev vapuleó a Kennedy. Sabía, gracias a una entrevista con JFK, que este no salía de su asombro ante la dureza y la rigidez del soviético. No obstante, jamás dio esa información en el New York Times. Joyce Hoffmann, pues, tiene toda la razón cuando dice que nuestro protagonista fue uno de los últimos dirigentes norteamericanos en poder confiar en los miembros del cuarto poder.
Si en ocasiones tenía que traspasar los límites de la censura, el presidente no tenía ningún remordimiento en hacerlo. Uno de sus colaboradores, Sorensen, cuenta que en 1958, cuando aún era senador, realizó intensas gestiones en el mundo editorial para impedir la publicación de su biografía por parte de un autor al que juzgaba de poco fiar, pero que se presentaba como íntimo suyo. El propio Sorensen admite que lo virulento de su reacción se debía, en parte, “a una sensibilidad extremada ante la crítica”. Poco después, Kennedy encargaría a James McGregor Burns la redacción de una biografía oficial, confiando en el prestigio que le proporcionaría un profesor tan respetado en la comunidad intelectual. Burns, contra lo que esperaba, descubrió que el entonces candidato demócrata presentó muchas objeciones a su manuscrito, convencido de que si se publicaba en su estado original podía ser un desastre para su campaña. ¡Y eso que era el texto de un admirador!
El héroe misterioso
El problema, para el historiador, es cómo llegar a la entraña de un hombre con una existencia tan compartimentada, de manera que nadie podía decir que lo sabía todo acerca de él. Sorensen, por ejemplo, admite que, pese a su cercanía al presidente, estaba lejos de conocer su opinión respecto a cualquier asunto: “sus motivos resultaban, pues, desconocidos o un tanto inexplicados para los demás”. Incluso el hombre más próximo al presidente en lo político y en lo personal, su hermano Bobby, desconocía muchas cuestiones. Arthur M. Schlesinger cuenta que se sorprendió mucho, al revisar los papeles de su hermano tras el magnicidio de Dallas, por el número y la variedad de los temas de los que jamás había oído hablar.
No hay, en realidad, un solo Kennedy. Richard D. Mahoney señala que tanto él como Bobby podían ser, en función de las circunstancias, idealistas o maquiavélicos, cálidos o fríos, totalmente convencionales o repentinamente imaginativos, autocreativos o autodestructivos.
Se trata, pues, de valorar su fortaleza de carácter y su inteligencia sin por ello olvidar puntos oscuros como su necesidad compulsiva de sexo o la distancia entre la realidad y el idealismo de sus palabras. Se trata de comprenderle más que de juzgarle.
Cada generación ha reescrito su propio Kennedy, lo que ha supuesto una erosión progresiva del pedestal sobre el que descansaba su mito. Su desaparición prematura suscitó, lógicamente, una especie de culto a su figura. Tras los elogios rendidos, llegaron las diatribas furibundas, que se prolongan hasta la actualidad. En 1991, por ejemplo, Thomas Reeves afirmaba que el problema de Kennedy estribaba en los defectos de su personalidad: era insensible, implacable, ambicioso, arrogante, mujeriego, pragmático hasta el punto de la amoralidad. No obstante, Reeves admitía que un buen talante no garantizaba el éxito de una presidencia. Ahí estaba el caso de Jimmy Carter para atestiguarlo. Con todo, en el prefacio de su libro especificaba que JFK no sólo merecía juicios críticos, también simpatía y elogios.
Más duro, aún, se mostró el escritor Cristopher Hitchens, quién interpretaba el ascenso de Kennedy al poder como un prodigio de mercadotecnia. En su opinión, fue el dinero de la familia y la manipulación de los mass media lo que transformó a un joven de mala salud y deficiente catadura moral en un líder supuestamente carismático. De esta forma, según Hitchens, un “Filoctetes sifílitico y supurante” terminó convertido en un Aquiles. La razón de su éxito no obedecería a su talento de estadista, ni a su magnetismo personal, sino a una “calculada combinación de sexo, espectáculo, dinero y fanfarronería”.
En una línea similar se situaría el periodista de investigación Seymour M. Hersh, quién comienza La cara oculta de J. F. Kennedy reconociendo que la vida de su protagonista tuvo “muchos instantes magníficos”. Si no se centra en ellos, es porque el objeto de su investigación no es la biografía completa del presidente, sino sólo sacar a luz su lado oscuro. Sin embargo, lo que viene después es una arremetida brutal en la que nada parece salvarse. El mandatario demócrata habría llegado al poder a través de unas elecciones fraudulentas y ni siquiera podríamos reconocerle el mérito de haber evitado la guerra nuclear durante la crisis de los misiles. Eso sin hablar de una vida privada escandalosa, que habría interferido, según Hersh, en la toma de decisiones políticas. ¿Retrato fiel de las debilidades de un líder idealizado? Algunos críticos han señalado, con razón, las debilidades de un libro basado en fuentes no siempre fiables.
Toda una industria editorial se ha recreado en divulgar la polémica vida sexual de JFK y otros líderes, con lo que muchas veces se trivializa la Historia de Estados Unidos hasta convertirla en una lista de secretos de alcoba. ¿La negativa de Hoover a admitir la existencia del Crimen Organizado? Los que afirman estar en el secreto aseguran que la Mafia poseía una fotografía donde se le veía practicar sexo con otro hombre. Gracias a esta imagen, el jefe del FBI no habría mirado hacia otro lado en lugar de aplicarse a perseguir padrinos. Que esta teoría, como otras, no tenga visos de verosimilitud, no importa. Proliferan libros como Marilyn y JFK (Aguilar, 2010), del periodista galo François Forestier, lleno de detalles morbosos, inconsistentes desde un punto de vista histórico… ¡El príncipe y la corista habrían mantenido su romance a lo largo de diez años! Suerte que la obra cuenta, en su activo, con un ritmo trepidante capaz de enganchar al lector desde la primera página.
¿Interfirieron los múltiples romances del presidente en su política? Una cosa es cierta, que la respuesta es afirmativa o negativa según las preferencias políticas de cada autor. No obstante, podemos estar seguros de que a Kennedy le hubiera repugnado, por improcedente, tanta insistencia en su vida privada. Es significativa su reacción de incomodidad cuando le contaron un asunto sexual de Lenin: creía que a un gran personaje había que tratarlo con mayor seriedad, sin caer en frivolidades. Si había que desacreditarlo, ese no era el camino correcto. No obstante, tal vez reaccionó así porque se hallaba en medio de una conversación pública. En otros momentos, en cambio, disfrutaba con los chismes acerca de los políticos.
Sin embargo, pese a las revelaciones escandalosas, Kennedy aún suscita simpatías. Todos están de acuerdo en que su vida privada no hubiera resistido, en la actualidad, el escrutinio público de la prensa, pero los datos sobre su comportamiento mujeriego le han hecho, relativamente, poco daño. Una encuesta reveló que es el cuarto presidente más admirado por los norteamericanos tras Ronald Reagan, Abraham Lincoln y Bill Clinton. Tal vez porque su imagen de conquistador refuerza una imagen de virilidad con la que tantos, en el fondo, se identifican. Tal vez porque su mandato, más allá de las realizaciones concretas, refleja una época de aspiraciones nobles, una épica que en la actualidad se echa a faltar en medio de tanto pragmatismo gris. Por eso la retórica vibrante de sus discursos aún nos conmueve. Porque conecta con fibras muy íntimas aunque sepamos que detrás se encuentra la habilidad de talentosos asesores de comunicación, auténticos linces para encontrar mensajes rotundos fáciles de recordar. Es por eso que una de sus frases más memorables, la de no preguntes qué puede hacer tu país por ti sino lo que tú puedes hacer por tu país, contiene en inglés quince monosílabos sobre un total de diecisiete palabras: “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”.
Esta invitación al heroísmo es lo que la literatura sobre escándalos sexuales no llega a captar, al reducir una trayectoria rica, complicada, ambivalente por momentos, a una simple patología. Kennedy podía ser pragmático, a veces en exceso, pero a lo largo de su vida detectamos una corriente utópica, unas veces subterránea, otras no tanto. Por su posición económica pudo limitarse a ser un playboy, pero apostó fuerte por una ética de la excelencia. Quería ser un gran presidente, un líder que dejara impronta. Por eso acudía a la Historia, una de sus grandes pasiones, en busca de modelos que seguir. Lincoln, Bismarck, Churchill, De Gaulle… El pensador Isaiah Berlin, en una historia oral para la JFK Library, subrayó su concepción personalista del pasado. Cada vez que hablaba de algún gran hombre, sus ojos brillaban de una manera especial. Él se sentía obligado a emular sus proezas y esta convicción daba sentido a una vida que suponía corta, no porque esperara ser asesinado sino por sus acuciantes problemas de salud. “Hablaba como un hombre con una misión o alguna especie de llamada”, dijo Berlin en la citada entrevista.
¿Cómo valorar su legado? Unos le definen como un estadista transformador. Otros hacen hincapié en lo mediocre de su balance legislativo. Todos tienen su parte de razón. Parece claro, no obstante, que la mayoría de sus éxitos hay que buscarlos en política exterior, un ámbito que le atraía especialmente porque le parecía el más apropiado para aspirar a la grandeza histórica. ¿Qué era un pequeño aumento en el salario mínimo frente a un tema como el desarme, en el que se jugaba, literalmente, el destino del mundo? Su carácter, por tanto, le empujaba a un mundo, el de la diplomacia, donde disfrutaba de mayor libertad de acción que en los asuntos domésticos. Uno de sus biógrafos, Vincent Michelot, ha destacado esta paradoja del ejecutivo norteamericano: con poderes prácticamente ilimitados en la escena internacional, en el interior puede encontrar un obstáculo infranqueable en el presidente de una Comisión del Congreso o del Senado.
En parte, las controversias acerca de su figura se alimentan de la actuación ambivalente del propio Kennedy, quién, político a fin de cuentas, sabía cómo decir lo que sus interlocutores deseaban escuchar. En el momento de afrontar una grave crisis, su inclinación natural era demorar la resolución. Podía admirar a los políticos valientes, pero acostumbraba a guiarse por la cautela. Su sentido de la prudencia le aconsejaba mantener todas las opciones abiertas, de ahí que hiciera planes para una cosa y para la contraria, para derrocar a Fidel Castro y para llegar a un modus vivendi con él, para permanecer en Vietnam y para retirar a sus tropas. Estaba convencido, de una forma sin duda simplista, de que reduciría su margen de error si contaba con un amplio abanico de posibilidades. Pero esta metodología, como señaló Henry Fairlie, presentaba un temible inconveniente: a mayor cantidad de opciones, más facilidad había de que algunas fueran equivocadas. A Kennedy, sin embargo, le gustaba analizar todos los caminos posibles de una manera con frecuencia poco resolutiva. Le costaba decidirse por una vía a seguir. Por eso no es extraño que los historiadores hayan llegado a conclusiones contrapuestas, todos apoyados en documentos auténticos.
¿Cómo afrontar la biografía de un personaje que es a la vez una estrella mediática y un enigma? Uno de sus colaboradores en la Casa Blanca, Kenneth O’Donnell, tituló significativamente sus memorias Johnny, we hardly knew ye (Johnny, apenas te conocimos). Eso era así porque JFK era, al mismo tiempo, un hombre con gran capacidad para hacer amigos, a los que distinguía con su férreo sentido de la lealtad, y una persona muy reservada cuando sus emociones íntimas estaban en juego, hasta el punto de que rara vez se permitía exteriorizarlas. El biógrafo Chris Matthews, al definirle como un héroe escurridizo (elusive hero) también pone el dedo en la misma llaga, la dificultad de contestar a la pregunta sobre cómo fue John F. Kennedy. ¿Un hijo de papá? ¿El típico self-made man americano? Un poco de ambas cosas, pero también un hombre de extremada complejidad, tanta que desafiaba, a decir de su propia esposa, cualquier intento por entenderle. Uno de sus consejeros, Richard Goodwin, apunta el problema en sus memorias cuando afirma que nadie le conocía realmente (No one ever really knew John Kennedy).
Por desgracia, las brillantes fotografías de los periódicos y las revistas le han banalizado con demasiada frecuencia. También los que han escrito sobre él, al intentar mostrar en una foto fija a un hombre en evolución. Por eso, para definirle, Thurston Clarke utiliza una expresión significativa: JFK era un “work in progress”, es decir, una obra aún inacabada.
Por suerte, el pintor Travis Schwab captó en una imagen magistral el misterio que parece esconderse tras una imagen en apariencia accesible: en su retrato del presidente, Schwab ha borrado la nariz y los ojos, como si fuera imposible acceder al espejo que nos revelara la verdad íntima del personaje público, un misterio para siempre insondable.