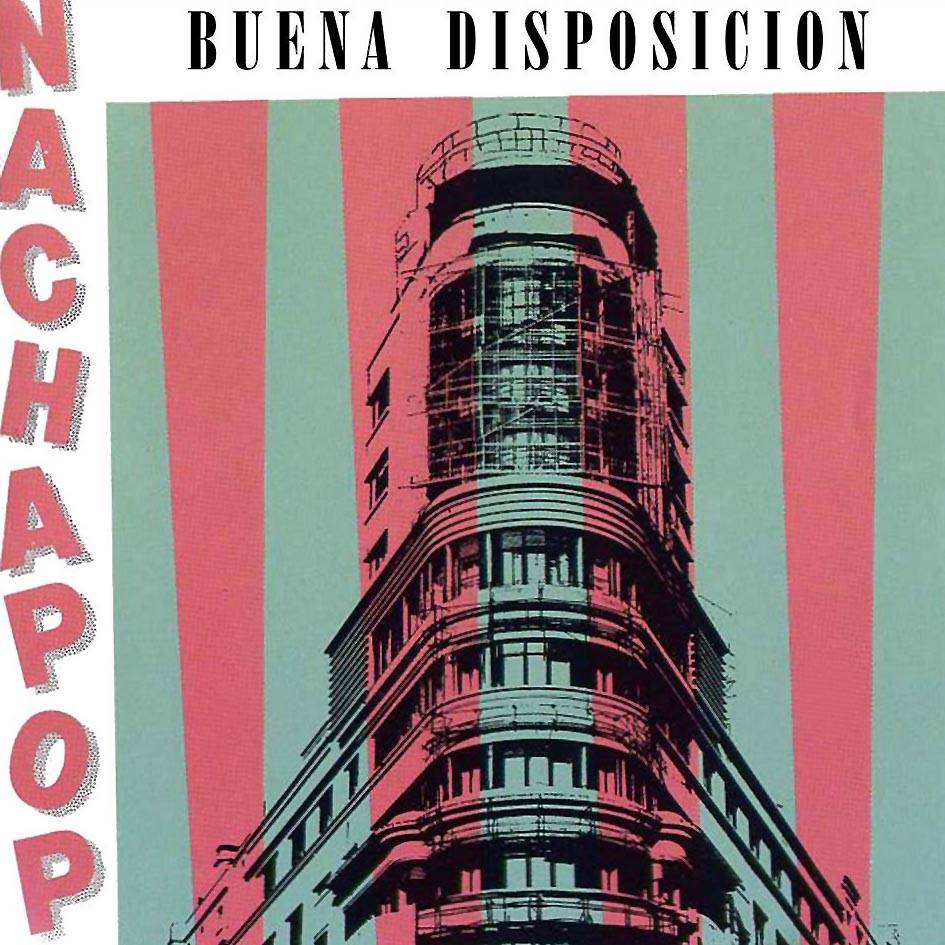La realidad es inapelable” gritaba un personaje de Jim Dodge en “El Cadillac de Big Bopper”. La realidad es inapelable y está hecha toda de la misma sustancia, una sustancia que se mancha como la plastilina, que se desgasta, que se usa y desluce. Tal vez por eso la broma genial es al segundo visionado el exceso de un guionista pedante, la segunda resaca del adolescente ya ni ennoblece ni enseña y un lunar no puede ser estrella en dos ocasiones.
Durante toda mi vida el timbre de un colegio ha marcado el tono de las mañanas, desde aquellas en que escucharlo atravesar la ventana era agradable: los niños salían al patio mientras yo estaba atado a la cama por una fiebre suave y benévola; hasta estas en las que ofrece la textura más cruel de la rutina. Y es que si hay algo que nos enfada, si algo puede resultarnos injusto, es que la realidad nunca se agite con nosotros, nunca se estremezca con nuestras tempestades interiores. Como mucho se estropean los paisajes, se coge manía al bar que más cerveza te ha servido, deja uno de pasear en la luz diáfana de Madrid para hacerlo sobre la suciedad, pero nunca los niños dejan de jugar.
“Hay golpes en la vida tan duros”, decía César Vallejo, después de haber tomado perspectiva, y lo decía en plural. Porque sería cruel que todos esos niños rubios tuvieran que tirarse por las ventanas sólo para sincronizar los pasos del mundo con los míos y luego darme cuenta de que, al fin, no era para tanto, de que hubiera bastado, qué sé yo, con una grieta en la pared de un ministerio.
Y digo esto porque esta semana y cinco años después de la primera vez, ha vuelto a morir Antonio Vega. El músico era alguien a quien todo le quedó pequeño y jamás pudo vestir de su talla. Era alguien que nunca estuvo satisfecho con la manera que tenían las cosas de desplegarse a su alrededor. Que necesitaba la enormidad más de lo que la temía y que no soportaba ningún timbre que organizara sus días.
Y así se fue consumiendo, habiéndolo apostado todo al mismo número. Y fue desarrollando toda una coreografía absurda y triste, esperando descubrir un núcleo de verdad, una fuente de lava en la Calle del Pez, que brotaran los volcanes de los patios, que enloquecieran las aves, o, al menos, recibir una respuesta, un asentimiento, una palmada de comprensión desde todo lo que había fuera de él hacia todo lo que había en su interior.
Ahora nadie se cansa de hablar sobre él, de especular, de buscar lecturas, de, en definitiva, añadir a su tragedia la dimensión de fábula que tanto le hubiera ofendido, como también lo hubieran hecho estas palabras mías, el tono ejemplarizante que sigue. Pero es que se murió Lou Reed y tampoco se acabaron las calles.
Mejor es renunciar a lo definitivo y saber que no se puede confiar todo a un solo gesto. Se gastan demasiado rápido.