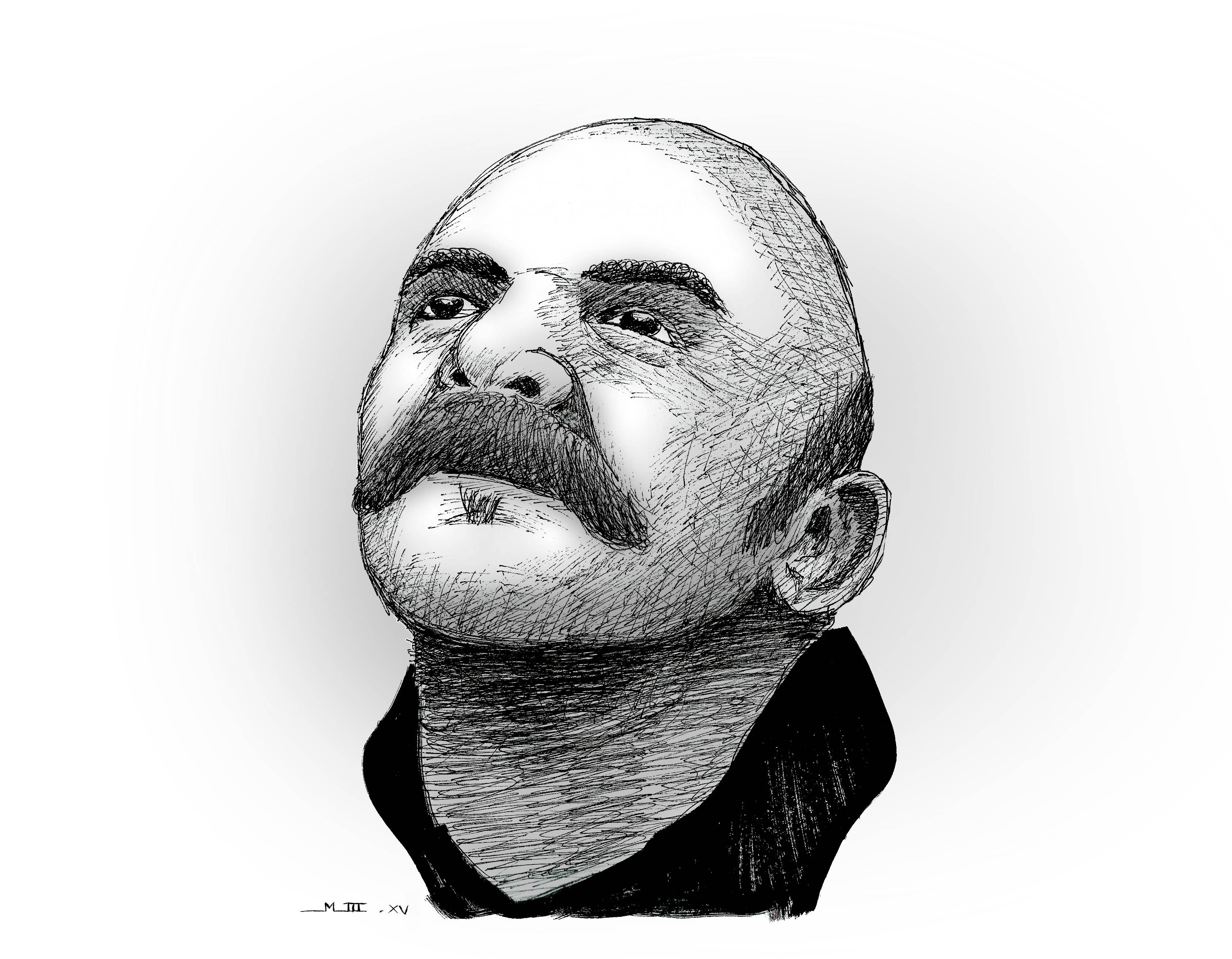Ilustración: Manu Muñoz
El hambre siempre les pasa a otros: a los que están en la calle, a la marabunta de gente que me mira desde el otro lado de la pantalla. El hambre, esa cosa abstracta para quien no la padece. Un asunto difícil de solucionar que ha servido como herramienta para ejercer el poder sobre la sociedades y tenerlas bajo control. El arte de dar migajas al pueblo. O de quitárselas. Antes de los sofisticados campos de exterminio, los nazis hambrearon a los judíos hasta dejarlos morir a base de una dieta mínima en calorías. Las religiones han trabajado a conciencia, también, con esa lógica.
Como un mal sueño que araña por las noches a la madre que no tiene nada que dar de comer a sus hijos al día siguiente o como el deseo de la Miss Universo al recibir la corona. «Que se acabe el hambre en el mundo», dice entre sollozos con un hilo de voz tan cargado de pureza como de ingenuidad. El hambre, un gran tema para hacer demagogia y quedar bien cuando me siento a comer a la mesa con mis suegros, mientras el solomillo del plato supone que los kilos de cereales que han hecho falta para alimentar a la vaca le faltan a otra persona en el mundo. Es pura matemática, lo sé, pero el solomillo siempre acaba entre los dientes.
Somos algo más de 7.000 millones de habitantes en el mundo. El planeta produce alimentos para 12.000 millones. ¿Qué es lo que ocurre entonces? No hay una sola respuesta. Las simplificaciones son la forma más fácil de no solucionar el problema. Tampoco existe voluntad política. En los países del Sahel, India, Argentina y muchos más, la realidad del hambre recorre el estómago de sus ciudadanos, los debilita, los margina, los mata. El hambre es dúctil, maleable, mortífera, perversa como una viejo fantasma que no conoce ni límites ni fronteras.
En la bolsa de Chicago los brokers especulan con el precio de los alimentos básicos. Una orden a tiempo produce pingües beneficios para sus empresas. Eso supone que en algún otro lugar del mundo suba el precio del trigo o del maíz. Las decisiones corporativas tienen consecuencias en la vida de Aisha, Amena, Kajal o Äi y su hija. No es el hambre, son los hambrientos.
Estas son algunas de las historias que cuenta Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) en un ensayo con vocación de manifiesto titulado El hambre (Anagrama, 2015), un libro ambicioso que trata sobre las miserias de la humanidad. No da soluciones, pero no calla. Es un largo arrebato de justicia por poner corazón y datos a un proyecto en el que ha trabajado durante más de 25 años. “¿Cómo carajo conseguimos vivir sabiendo que pasan estas cosas?”. Esa es la pregunta.
@cercodavid