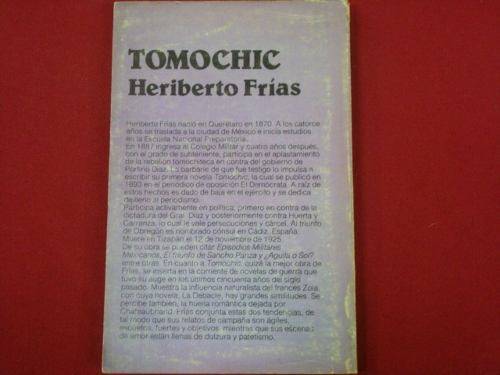Tomochic fue una masacre. Literalmente, el ejército mexicano arrasó con el pueblo, con sus casas, con su ganado y sus cosechas, con cualquier artículo de valor (incluidas, por qué no, hasta las ollas de peltre). Sólo dejaron en pie dos casas y; con vida, sólo a algunas de las mujeres y los niños: los que no habían muerto ya a causa de las balas y el bombardeo del cañón Hotchkiss, los que habían resistido al hambre y a las enfermedades causadas por el cerco castrense. Al final, cuando las fuerzas armadas tomaron el pueblo, los cerdos, fuera de sus chiqueros, se alimentaban de los cadáveres. O se batían en duelo con los perros quienes, fieles, seguían protegiendo el cuerpo inerte de sus dueños.
La masacre de Tomochic, Chihuahua, fue una de tantas perpetradas por el gobierno porfirista. Sin embargo, tuvo dos diferencias sustanciales con respecto a las otras. En primer lugar, el pueblo no se levantó en armas sino que, simplemente, desconoció cualquier tipo de autoridad que no fuera el mismísimo Dios sin intermediarios, pues ya estaban hartos de que lo único que hicieran los dirigentes conocidos -tanto la iglesia católica como los gobiernos federales, estatales y municipales- fuera cobrarles impuestos o cometer atropellos (concesiones mineras a extranjeros, por ejemplo) sin dar nada a cambio, ni escuelas ni servicios ni centros de salud ni nada. Así, luego de la conversión de los lugareños a la palabra de Teresita Urrea, la Santa de Cabora, desconocieron al gobierno y, por si las dudas, fueron a comprar a EE.UU. un arsenal de municiones y carabinas Winchester y se quedaron a esperar la respuesta gubernamental.
Aquí cabe resaltar tres aspectos. Primero, en aquel tiempo -1892- como ahora, las armas que podía conseguir cualquier pelado del otro lado de la frontera eran superiores al armamento reglamentario del Ejército Mexicano: los fusiles Remington. Segundo, antes de la masacre final, los temochitecos fueron capaces de vencer a las fuerzas federales en varias batallas. Y, tercero, si bien este pueblo de criollos no buscaba la revolución generalizada sino la simple autogestión, su ejemplo y la inspiración de Teresita Urrea sí abonó la parcela de la insurrección generalizada en el noroeste del país, al grado de que ésta última tuvo que exiliarse del país y fue estandarte de escuadrones chihuahuenses, sinaloenses y sonorenses durante la Revolución Mexicana casi 20 años después.
Éste último apunte se une con la otra diferencia sustancial de la masacre de Tomochic con respecto a las otras perpetradas por Porfirio Díaz: su pervivencia en el imaginario social. Esto se debió, por supuesto, a la memoria de los habitantes de la región y a la labor propagandística de la Santa de Cabora, pero también a un hecho singular: una novela. Pero no una novela escrita por algún cómodo chupatintas de la capital sino por un subteniente de 22 años que ni siquiera había terminado el bachillerato y tomó parte de las acciones militares que habría de relatar: Heriberto Frías.
En el aspecto literario, la novela es una novela moderna con todos sus atributos. Incluso, siguiendo la opinión de Mariano Azuela para los que no somos muy afines al romanticismo, es un alivio entre la literatura decimonónica nacional del estilo de López Portillo y Rojas y Gamboa. Más aún, como señala James W. Brown en el prólogo a la edición de Porrúa, parece abrevar del naturalismo de Emilio Zola y tiene claras referencias a su novela La Debacle.
Por sus repercusiones políticas -mismas que hoy día podrían sonar extremadamente tibias para los más radicales o, peor aún, una oda a las fuerzas armadas porfiristas- Heriberto Frías tuvo que publicarla con seudónimo y, aún así, por las sospechas de su autoría, tuvo que atender a juicio de un tribunal militar. Para burlar las diferentes censuras, la novela fue corregida y aumentada en las subsiguientes ediciones (además de traducida al francés) y, en la de 1906, incluye un prólogo de quien después fuera considerado uno de los ideólogos anarquistas de Emiliano Zapata: José Ferrel.
Hoy día, Tomochic nos recuerda la brutalidad del uso de las armas. Pero también otros asuntos que no parecen perder vigencia a más de un siglo de distancia: el fanatismo religioso (piense, por ejemplo, en los Caballeros Templarios), la desatención de los gobiernos a su principio de existencia (atender a la población que los ha elegido democráticamente), el tráfico de armas, los conflictos causados por las concesiones mineras (o petroleras o para obtener gas a partir de fracking) y la posibilidad de la manupulación de un pueblo harto, una manipulación orquestada desde la comodidad de la distancia. Más aún, también nos habla de la importancia de conocer las diferentes versiones de un conflicto armado, ¿será que, entre las filas de nuestras fuerzas armadas, habrá alguien hoy día que también esté escribiendo una novela, una sobre el terror que viven quienes tienen la desgracia de estar en el frente?