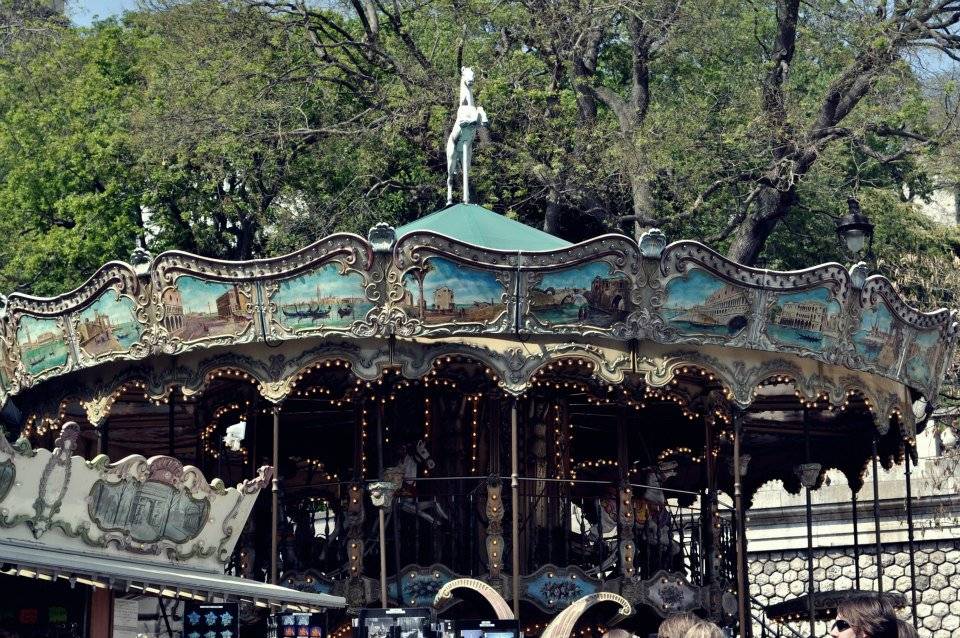Antes de pisar París había leído, naturalmente, algunas cosas sobre ella. Crónicas de Gaziel, la primera parte de Los tres mosqueteros –libro que no he consumado, de cuya lectura el fantasma recorre encadenado mi alcoba en las noches de insomnio–, Fiesta de Hemingway, algún folletín en mi adolescencia de lecturas sin tino, y cómo no, El Conde de Montecristo. Libro que condonó mi deuda, finalmente, con el espectro pantagruélico de Dumas. A París, digo, llegué yo a través del metro. Sale uno de España renegando de lo que tiene, por la españolía esa que, ya saben, obliga (como antes obligaba a batirse la nobleza), y al primer encuentro con Francia topéme con una estación en obras; un servicio metropolitano poco intuitivo, enrevesado, y con un fulano cagando junto a las escaleras mecánicas. No obstante, al emerger en la superficie lo percibí todo con manifiesta claridad: la grandeur. París parece hecha a la medida en que los hombres siempre se imaginaron a ellos mismos en los puntos culminantes de la Civilización: como dioses. Los edificios adquieren proporciones mayestáticas. Como Atenas primero y Roma después, París alberga el deseo humano de honrarse propiamente, dándose con ese objeto lugares imponentes desde los que contemplar regocijado el mundo.
París es una calle. Me alojé en la Rue Monge y sólo en aquella avenida existía tal diversidad comercial que uno podía, en justicia, sentir satisfechas todas sus necesidades mundanas. Encontrábame por sus aceras panaderías de todas clases, aunque pecaría de inexactitud al llamarlas así, con nuestro vocablo castellano: esos establecimientos, en Francia, dedican su actividad a, llamémoslo de este modo, hacer culto del pan. Las boulangeries son lugares agradables, maternales, donde irradia la luz; sitios bienolientes, donde uno puede encontrar la semilla de la vida y el origen de todas las cosas envuelto en el perfume dulzón del horno. Hay pan, de muchas clases, de muchas más clases que en los figones españoles de harina donde se hace y vende pan por pura mercadería: persiste en Francia un verdadero y artístico empeño por honrar la levadura y el fruto del fuego, la masa, que es el espíritu de la boulangerie. Todo eso lo pude comprobar en París, atolondrado ante los expositores rebosantes de dulces y chocolates, golosinas visuales, viandas de efecto alucinógeno que me provocan el mismo desasosiego que siento ante una estantería repleta de libros.
En la Rue Monge hay boulangeries y también hay cafés; cafés y bistrós, con salones amplios y terrazas cubiertas, abiertas en abanico sobre la calle y la acera partiendo de la barra medular. Es esa barra en semicírculo tan literaria, de las que están coronadas por cristaleras llenas de botellas a la usanza antigua de los cafés madrileños; esas barras en las que uno se ve reflejado al pedir, donde hay de todo, incluso Fierabrás en vidrio escocés, y siente uno vívidamente la superioridad moral de la vida en la ciudad. Había cafés en la Rue Monge, sí. Con terrazas cerradas, hendidos los biombos de madera por vitrales catedralicios que sirven tan bien para integrar el sitio con la calle, y a uno que camina por ella, en un decorado cinematográfico de los años noventa. Vi mucho Kieslowski en París, me sentí muy sugestionado por los mendigos que dormían en el metro arremolinados junto a las sillas del andén, a dos palmos de las vías. Vi al polaco cornudo e infeliz de Blanco dormirla allí, junto a su maletón verde; puede encontrarse a muchos como él, sobre las cinco y media o las seis de la tarde, sepultados bajo la indiferencia de la muchedumbre en hora punta. Es noche cerrada ya sobre esa hora en París. La gente deja de trabajar y se entrega a la vida aunque eso a los españoles, esclavos de un modus vivendi disparatado, nos suene a confucianismo. Estos polacos cornudos de Kieslowski están desparramados por entre los andenes y las máquinas expendedoras, como suspendidos en un limbo que no importa a nadie un carajo. Sin embargo, suelen tener un tono de piel más oscura y aceitunada que el papel interpretado por Zamachowski.
En la Rue Monge, decía, hallé lavanderías, restoranes, peluquerías de hombre y de mujer, fruterías, pescaderías con las ostras gordas como émbolos de bronce expuestas en cajas llenas de hielo en escamas en medio del camino del peatón. Hasta me encontré, en un bulevar paralelo, con un supermercado griego llamado Le Pyrée. Tuvo gracia porque llegué allí dos días después de la victoria de Syriza de la que todo el mundo hablaba. Entré por inercia: todo lo griego me rechifla, aunque este vicio mío le cueste sombríos mohínes a mi novia. La arrastré hacia aquel colmado mediterráneo, tan andaluz; vi tinajas llenas de aceitunas cuyo olor se podía ver reverberar en las paredes a poco que uno aguzara la vista. Comprendí entonces que por algo llegaron quinquerremes atenienses hasta más allá de El Puerto de Santa María. Con eso en la pituitaria advertí el contraste entre los pequeños ultramarinos franceses y los griegos: éstos, tan meridionales, con el fiambre colgado de las paredes a modo de triunfos cinegéticos, con las latas esparcidas tras los mostradores y la luz blanca esa, mortecina, de las carnicerías españolas, luz que agría la piel del tendero hasta convertirla en un cuero siniestro que va ennegreciéndole la cara a medida que corta el cuarto y mitad de pechuga; aquéllas, tan luminosas, tan brillantes, con toda la merca tan bien expuesta, ordenada, los mofletes rosados de las dependientas, la rubicundez fulgiendo desde todos los rincones. Me puse a mirar lo que allí había y me sorprendí con algo que no vi cuando visité Grecia en 2008: bandejas de pulpo aliñado con rodajas de limón encima, tan gaditano que parecía hecho a propósito con la salvedad del cítrico. Las bandejas estaban escoltadas por figuritas de monjes ortodoxos cocidas en barro policromado que se vendían, como es natural, por mucho que diga Tsipras: el griego fue el primer habitante del mundo en darse cuenta de lo mucho que le gusta gastar al prójimo.
Al otro lado de Le Pyrée había una sushi shop; enfrente una hamburguesería moderna, regentada por una francesa muy guapa y un negrazo de tres metros. Juntos eran la viva estampa de la Marianne y el emblema hecho en ébano de la nueva Francia, o vieja ya, pues el XI de la France que ganó la Copa del Mundo con tres o cuatro argelinos, varios cimarrones antillanos y tan sólo un rubiales de la Alsacia data ya de 1998. Imagínense, una vida. Muy cerca del sushi shop, en el que nos atendieron muy amablemente, lucía un restaurante-bufet asiático cuyos precios eran más o menos españoles, en el sentido de que podíamos entrar allí y pedir sin rubor con la certeza de poder salir portando a cada lado del abdomen ambos riñones intactos.
Porque París es caro, aunque no sé muy bien si esto es así o, en realidad, somos nosotros los baratos. Quiero decir que, como concluyó mi novia, ellos se precian de ser quienes son y de hacer lo que hacen. Por lo tanto, son honestísimos en el trato con el que llega de fuera: lo mío es bueno y tendrás que pagarlo. Quizá se trate de una cosmovisión, tan lejana para nosotros como Marte; es posible que también sea algo exagerado o puro chauvinismo, pero a tanto no puedo llegar habiéndoles conocido tan sólo cuatro días. Lo que sí me pareció extraordinario fue encontrarme a cada paso una placa de mármol, una escarapela, un letrero de bronce, una losa tallada en el suelo: aquí murió Fulanito de Tal luchando contra los nazis; aquí la palmó Menganito, franela roja en la cabeza y segueta de carpintero en una mano, luchando por la República. Cada monumento, cada lugar de referencia en el inabarcable mapa emocional e histórico de París, es un minúsculo altar donde los franceses se rinden homenaje a ellos mismos: a su memoria, a su pasado, a lo que fueron y a lo que son. Salí de Francia con la impresión de que aquella es una república de ciudadanos, no una de cabras montesas como ocho de cada diez veces siento que es mi nación, España. Y esa huella ha quedado indeleble en mí a pesar de los diez euros que me guillotinaron en uno de los pocos baretos adyacentes al Campo de Marte en donde se puede sentar uno sin tener que cenar y toda la pesca. Entré muy ufano y con el frío de fuera, pesándome la caminata desde el Puente de Alejandro III como si llevase todos los hectómetros del Sena entre el pecho y la espalda, dije no, venga, media pinta es muy poco: pónme una entera de Grimbergen. Diez euros. Me traspuse y creí ver al camarero haciendo el gritito de Ronaldo cuando el Balón de Oro. A pesar de que de pronto noté cómo un abceso de pus monárquica me salía en toda la frente, logré contenerlo y gritar muy bajito, aunque con dolor, «Vive la Republique«.
Fotografías: Marta Modino