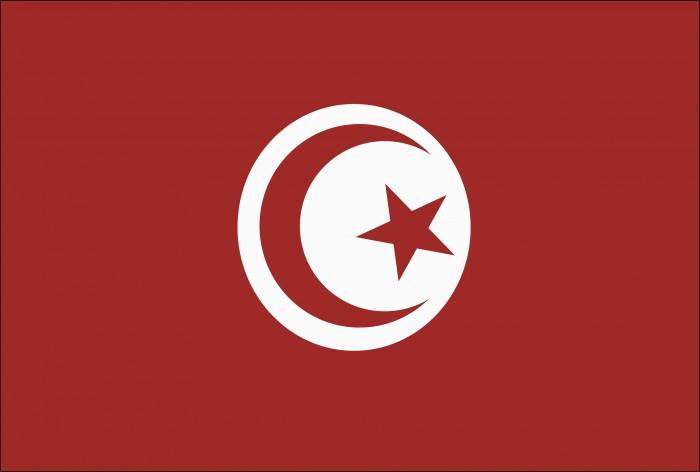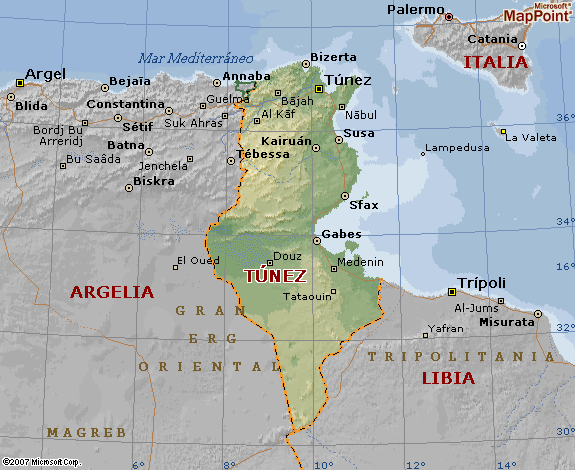Hace apenas una semana larga, una veintena de personas fue asesinada en el Museo del Bardo de Túnez, en un ataque perpetrado por yihadistas que se enmarca dentro de la guerra sistemática que el terrorismo islamista continúa sosteniendo, por un lado, contra el parlamentarismo -lo que ellos llaman, en peyorativa sinécdoque, Occidente- y, por otro, contra lo que en el mundo musulmán podría decirse contrario al sunismo salafista. Cuando se producen atentados de esta magnitud, no hay que despreciar ninguna de las potenciales ramificaciones propagandísticas. No en vano, todo asesinato terrorista es, después de un crimen, un acto propagandístico, y los occidentales somos piezas de caza mayor para esta gente en el apartado mediático. También somos, no cabe obviarlo, actores secundarios con intereses más o menos directos en la sacudida violenta que recorre el cosmos islámico, desde Marruecos a Pakistán: el combate entre chiítas y sunitas. En este contexto, naciones como Túnez emergen en los márgenes de la Europa democrática como baluartes de libertad donde el Estado de Derecho pugna, a vida o muerte, contra las corrientes totalitarias que intentan subyugarlo. Desde 2011 la República Tunecina aspira a descollar labrándose un sistema jurídico y moral de convivencia que convierta a sus habitantes en ciudadanos y los desposea de la condición de súbditos. Esta aspiración parece estar viéndose cumplida, de manera satisfactoria, ingresando ya la República Tunecina en el índice de los países cuyo sistema democrático está organizado debidamente; por eso desde Europa, en tanto referentes obligatorios de libertad, no podemos inhibirnos de nuestra responsabilidad ética para con quienes orbitan en el mismo sistema solar del que no hacemos más que vanagloriarnos.
Ya, ya sé que todo esto es paja. Humo y candidez. En el mismo corazón del viejo mundo, los europeos no hacemos sino emular las contracciones espirituales de otras eras más oscuras, alimentando monstruos totalitarios en el seno mismo de los sistemas que tantos muertos nos costaron alcanzar. En España, en Francia, en Gran Bretaña, en Italia o Grecia, en la misma Alemania, totalitarios de izquierdas y de derechas (¿hay alguna diferencia?) adquieren relevancia y crédito popular ante la desidia de las fuerzas políticas que habían de ser garantes de nuestra democracia; fuerzas que han desistido de sus funciones con injuriosa apatía, deslegitimando el concordato común cayendo en abyectos pozos de corrupción y clientelismo. La Europa que dejó morir a millones de personas en los Balcanes, en los 90, o la que es incapaz de asumir ningún tipo de liderazgo en la herida abierta de Oriente Medio; la que no encuentra modo de salvaguardar la vida de miles de personas en el patio trasero de Turquía y Líbano, y delega en los Estados Unidos de América cualquier responsabilidad a la hora de partir los huevos necesarios para hacer la tortilla de la libertad de los individuos allende nuestras fronteras, no va a mover ni los músculos del párpado para sostener el pulso que la República Tunecina está sosteniendo con el potente brazo político-militar del yihadismo que anida en su mismo vientre. Pero debería.
Porque lo que ocurre en Túnez incumbe a Europa y a cualquier territorio en donde haya hombres y mujeres que se precien de ser libres. Túnez, primera nación envuelta en los sucesos llamados con ligereza como los de la Primavera Árabe es prácticamente el único de todos los Estados afectados por estas revueltas que lleva desde 2011 desarrollando un sistema democrático parlamentario homologable con los estándares clásicos de libertad, justicia, igualdad e imperio de la legislación. Naturalmente, el camino es empinado, escabroso y lento. Túnez linda, al oeste, con Argelia, un Estado incapaz de controlar sus inmensas fronteras, gran parte de ellas en el desierto, y por ende, absolutamente incompetente para luchar de manera efectiva contra el contrabando de droga, armas o contra la actividad impune de bandas terroristas. Al este, Libia: una Sodoma, un Mad Max sin remedio aparente. En el espacio público interior, la realidad tunecina es extremadamente compleja: cientos de divisiones, físicas, ideológicas y morales. El norte urbano, costeño y mediterráneo, con un contacto directo y continuo con la orilla norte; el centro y el sur, donde los accidentes geográficos y las distancias se hacen larguísimas, abruptas, incidiendo en el relieve político de sus moradores; la dificultad que encuentra la República en asistir materialmente a todos sus ciudadanos, y así mismo, la problemática (habitual en todos los sistemas humanos, y por supuesto, en las democracias más avanzadas y establecidas) de las corruptelas, los grupos de influencia y poder, las viejas guardias del régimen autoritario de Ben Alí que se adaptan al nuevo escenario, obstaculizando el acceso a la nueva juventud tunecina, preparada y desencantada, sin demasiadas oportunidades reales.
Todas las variables sociológicas, políticas y religiosas imaginables concurren en Túnez, configurando un panorama áspero en donde la democracia avanza de rodillas, acompañada desde su fase embrionaria por una organización yihadista, Ansar Al-Sharia, que lleva trabajando desde un lustro antes del advenimiento democrático en el establecimiento de un Estado paralelo que muy bien podríamos comparar con la Mafia de Sicilia o la Camorra napolitana, en tanto organización alternativa que dispone de recursos más directos y eficaces que el Estado para solventar problemas materiales y urgentes de una masa cierta de habitantes en un territorio, y que se vincula con ellos de un modo más familiar y próximo que el siempre distante procedimiento oficial de los sistemas parlamentarios.
La violencia terrorista en Túnez, hasta el ataque del otro día en El Bardo, iba dirigida especialmente contra policías, militares y políticos: miembros del establishment de la República Tunecina, o lo que es lo mismo, contra representantes de la democracia parlamentaria a la que Ansar Al-Sharia y todas sus filiales, sucursales y cooperativas criminales, consideran símbolo de la secularización intolerable de la nación. Europa tiene un deber para con esta República: blindarla, y colaborar con su fortalecimiento y definitiva consolidación. No es sólo una cuestión geoestratégica: que el Estado Islámico, Al-Qaeda y otras hordas terroristas sunitas amenacen ya a los europeos desde el sur del Mediterráneo, es la mera consecuencia de la inexistencia de regímenes abiertos y libres en el norte de África.